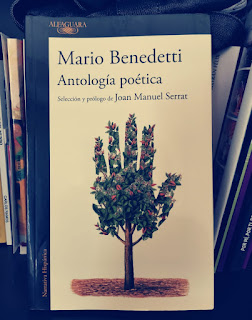En general el veinte-veinte será un año recordado por todos; ninguno de los que hemos vivido esta pandemia tendremos el lujo de confundirlo con otro año como a veces no sucede tratando de dilucidar cuando fue que conocimos a tal persona o cuando dejamos de trabajar en tal sitio. No. El año de la pandemia está determinado para quedarse grabado en la memoria y en el corazón de todos nosotros.
Para empezar, los muertos. Los miles y miles de muertos que se traducen en frías y lejanas cifras que titilan en las pantallas de los informativos, pero que surgen del dolor de familias que han sido sajadas por el maldito virus. Historias desgarradoras que de apoco se conocen y que con una velocidad escalofriante han empezado a rodearnos. Hace ya semanas, incluso meses, a todos se nos ha muerto un compañero de trabajo, un pariente, un amigo, lo peor, varios. Mujeres y hombres que sin importar su condición física y de salud han sido vencidos por un virus que se aferra al más inverosímil de los lugares para abordar nuestros cuerpos con su vocación de polizón mortal.
En este año que murió Quino, Max von Sydow, Bill Withers, Oscar Chávez, Pau Donés, Ruiz Zafón, John Le Carré, Arturo Trejo, entre tantos otros, han muerto también queridos amigos cuya partida ha dolido en el alma, sea o no el causante de su partida el virus maldito.
Después, sin minimizarlo, los enfermos. Las personas que han tenido que ser hospitalizadas y que, en casos afortunados, han logrado superar la enfermedad de la Covid-19; estamos rodeados de sobrevivientes, eso alienta. Pero muchos otros siguen luchando atados a un respirador que, cual salubre enredadera, ingresa a su sistema para ayudarles a respirar mientras sus cuerpos luchan a muerte (nunca o través esta expresión puede ser mejor utilizada), a muerte, contra el virus hijoeputa.
En tercero, la economía. El azote que ha dado la pandemia a la forma habitual en que llevábamos nuestras vidas ha sido brutal. Muchos de nosotros tuvimos el privilegio de quedarnos a trabajar en casa con la posibilidad de seguir devengando un salario, pero muchos, muchos otros, un “muchos” que significa “miles”, “millones” de trabajadores que no corrieron con la misma suerte y que perdieron el sustento para el día a día. Otros que aún con el temor del contagio, el riesgo permanente, han salido, siguen saliendo a la calle a buscar el dinero a, como dice ese dicho mexicano que no me agrada del todo, “perseguir la chuleta”.
No olvidemos que ante este panorama desalentador han surgido actos valerosos, de verdadera resistencia, de solidaridad pura que han permitido que paleemos, en la medida de lo posible, el dolor y las carencias que han quedado como despojos de esta guerra que libramos contra un enemigo invisible y parece, a pesar de la vacuna ansiada, muy poderoso.
La crisis de este año ha sido como ninguna, ha ido de lo sanitario a lo económico, a lo físico, a lo mental, a lo personal, a lo íntimo. Lo peor de todo, es que este año pandémico, aún cuando tienen fecha de caducidad el treinta y uno de diciembre, está lejos de terminar. Un veinte-veinte que, con la calma de un asesino al puro estilo de Hitchcock, va mutando en un veintiuno que a primera vista luce igual de escalofriante.
Paso cebra
Aprovecho la oportunidad para desearle, estimado amigo lector, lectora, que la Natividad que ya surcamos en este momento sea una oportunidad de reflexión, paz y sobre todo amor, mucho amor. Porque tal vez lo único que pueda salvarnos, sea el amor. Deseo que sigamos encontrando oportunidades para apoyarnos y apoyar a quienes, sin una línea de sangre, nos rodeen y sean merecedores de nuestros afectos. A su salud.